Media naranja
Hay nombres que marcan un destino. Eso pensaba Modesta del suyo propio. Y también que quizá, de haberse llamado de otra manera, como por ejemplo Susana o Ernestina, los acontecimientos le hubieran sucedido de forma bien distinta.
Por lo que fuera, sus padres quisieron honrar la memoria de su abuela paterna, y la condenaron a llevar ese nombre suyo de por vida. Bien es cierto que pudo habérselo cambiado al cumplir la mayoría de edad. Pero a fin de cuentas, Modesta sentía que su nombre le venía como anillo al dedo; no era capaz de imaginarse con otro apelativo. Además, intuía que su sino no lo iba a cambiar así, sin más, de manera tan fácil, rebautizándose en la edad adulta y a costa de traicionar la bendita gloria de su abuela, a la que no había conocido nunca, pero por la que sentía un gran vínculo emocional gracias al nombre que compartían.
Modesta, que merodeaba ya por la senda de los 35 años, aún no había encontrado al amor de su vida. Ni tan siquiera había tenido un amago de novio, ni jamás paladeado las dulces delicias del beso de un hombre. Los años y la vida misma se le escapaban cual arena fina entre las manos, y le echaba gran parte de la culpa de su poca ventura a ese nombre suyo, tan inusual y tan insulso, como de otra época, tan impropio para unos tiempos ávidos de pomposidad y exageración...
El nombre de Modesta sobre aquella mujer, encajaba como el título en una obra de teatro en que se interpretara su propia vida. Pues Modesta se veía a sí misma como una chica sincera y sin dobleces, sencilla, silenciosa, y puede que algo aburrida. En donde quiera que estuviese, pasaba tan desapercibida que pocos hombres se fijaban en ella. Y eso que tampoco era fea. No tenía mucho don de gentes, siempre tan tímida; sólo se mostraba tal como era con su única amiga íntima.
Su amiga se llamaba Agripina, y también andaba desparejada. Con aquel nombre, pudiera parecer que su caso era aún más grave. Nada que ver, pues Agripina era bien echada para adelante, y nada exigente con los hombres. Lo que le sucedía a ésta era que, tras unos cuantos fracasos amorosos, andaba algo desesperada por encontrar a algún galán con el que adornar su alcoba, para compartir un poco de placer y sentimiento. Al contrario que Modesta, Agripina sí había aprovechado los años de juventud, pero su cuerpo ya no estaba para excesos nocturnos de garrafón y discoteca. Ésa era la razón por la que últimamente andaba todo el tiempo encerrada en su cuarto, obsesionada con las redes sociales y los contactos a través de Internet. Pasaba las horas muertas frente al ordenador, buceando en portales diversos a la captura de un amor. De repente había cambiado, en su tiempo libre ya no salía apenas de casa; la única forma de comunicarse con ella era a través del móvil o por correo electrónico.
Modesta estaba algo preocupada con la nueva fijación de su amiga. Por acompañarla, atendió a su petición de darse de alta en un portal web sobre búsquedas de pareja, de esos que facilitan citas a ciegas con chicos compatibles. De paso, y aunque Modesta no se imaginaba acudiendo a una de esas citas, pensó que no pasaba nada por probar.
Modesta abrió una cuenta con su nombre verdadero, mientras que Agripina, más experimentada en esos territorios, utilizó el seudónimo de Sultana. Tras rellenar sus respectivos perfiles, en los que se les preguntó por asuntos tales como la edad, el color del cabello, aficiones, o lo que no soportaban en un hombre, la fortuna de ambas fue desigual. Sultana pronto se las prometió felices, pues el algoritmo de búsquedas le devolvió 47 aspirantes compatibles. Sin embargo, Modesta no encontró ningún candidato adaptado a su forma de ser: la máquina escupió cero candidatos semejantes a su personalidad. Por curiosidad, elevó el rango de edad de los pretendientes, y entonces el ordenador mostró la ficha de un tipo 17 años mayor que ella. "Demasiado viejo", pensó. De nuevo reflexionó que, con aquel nombre suyo, estaba predestinada a no encontrar nunca su media naranja...
Mientras Sultana acudía a ciegas y sin descanso a una y otra cita, incluso a veces, por ahorrar tiempo, quedando hasta con dos chicos a la vez, Modesta se vio relegada a permanecer sola en casa. Parecía que su amiga le había contagiado el vicio de pasar las horas muertas frente a la pantalla del ordenador, porque ahora era ella la que malgastaba el tiempo escribiendo su nombre y aficiones en los buscadores de Internet. La red de redes era un océano tan inmenso, que con un poco de paciencia siempre podía encontrar a alguien con alguna afición similar, aunque fuera de la otra punta del planeta.
Por ejemplo, Modesta sentía pasión por los poemas de Vicente Alexandre, el teatro y la música medieval. Para ella fue una auténtica revelación descubrir que no era la única rara avis en este mundo. Conoció un chico peruano que parecía su alma gemela, por sus gustos y aficiones. Pero Perú le quedaba demasiado lejos, y ni tenía los medios ni la valentía suficiente como para atreverse a cruzar el charco en busca de aventuras...
Después de tanta cita a ciegas, Agripina encontró por fin un hombre de su agrado. Bajo la mirada algo escrupulosa de su amiga, el tipo no parecía un ejemplar muy aseado, aunque sí demasiado soez. Pero qué se le hacía a Modesta -pensaba Agripina-, quien nunca parecía conformarse con nada, y que buscaba un príncipe de un color tan azul que no existía...
Ahora que volvía a tener novio, de alguna forma Agripina se sintió culpable del desamparo de Modesta. Por eso se empeñó en ayudarla a encontrar su media naranja, si es que andaba por alguna parte. Dadas las rarezas y la timidez de su amiga, sabía que la encomienda no iba a ser tarea sencilla. Hasta que después de mucho indagar, un día descubrió el anuncio de un hombre que le hizo albergar alguna esperanza de compatibilidad con su querida amiga.
El reclamo sin foto de aquel hombre parecía sincero, y tan a la desesperada como el mensaje de un náufrago en una botella: "Me llamo Modesto, y soy tal y como te imaginas por mi nombre: ni alto ni bajo, ni muy gordo ni muy flaco. Me gustan los poemas de Vicente Alexandre, el teatro, y una buena conversación literaria en un café. Y sobre todo, me agradan los paseos tranquilos por el parque. Busco chicas de entre 33 y 40, para posible relación formal o de amistad. Abstenerse cualquier otro tipo de relaciones raras. Me encontrarás este sábado, 5 de noviembre, a las 6 de la tarde en la plaza que está frente a la estación de tren. Llevaré un rosa roja en la mano; podré distinguirte si llevas tú una igual. Por favor, no faltes a la cita, porque sin ti me quedan ya pocas esperanzas. Te estaré esperando hasta las 7".
La coincidencia del nombre y de los gustos tenían que ser algo más que una mera casualidad. Así que Agripina mostró el anuncio a su tímida amiga, y le insistió en que no debía dejar pasar aquella oportunidad. Pese a sus temores y reticencias iniciales, Modesta debía andar en horas tan bajas que se rindió a la voluntad de Agripina; por una vez decidió tomar el tren que le brindaba.
Eran las seis menos cuarto y allá que se presentó Modesta con su flor. Se situó bajo el enorme reloj de la plaza, pero de momento allí no había ningún hombre con ninguna rosa. Cuando el reloj sobre su cabeza anunció las seis, apareció otra mujer portando una rosa similar en sus manos. A cierta distancia, ambas mujeres se miraron disimuladamente. Modesta quiso creer que debía ser una casualidad. Al cabo aparecieron otras dos chicas con sendas rosas rojas, y luego otras tres, y otras dos más. Modesta dio por hecho que aquellas chicas acudían a su misma cita, y sin saber muy bien qué hacer, se decidió por esperar a ver qué sucedía. Cuando el reloj cantó las siete en punto, ningún hombre se había presentado allí, y si lo hizo, quizá quedó espantado al ver tantas rosas rojas...
El sentido del ridículo y el desamparo de aquellas 9 mujeres debieron ser brutales, pero el desconsuelo común les hizo acercarse las unas a las otras, en busca de cierto alivio recíproco más que por curiosidad. Tras un breve acto de presentación en mitad de la plaza, reconocieron, mutuamente y sin complejos, que habían acudido a la misma cita con aquel individuo de rostro anónimo que jamás se presentó.
Después de las presentaciones, las 9 féminas decidieron continuar la velada en un café literario próximo a la estación, en el que recitaron tranquilamente poemas de Vicente Alexandre. Allí trazaron planes de amistad con el fin de verse otros días. Modesta se reconoció a sí misma en aquellas nuevas amigas, que curiosamente tenían nombres tan poco envidiables como el de ella. Y a pesar de no haber encontrado aún a su media naranja, por fin se sintió a gusto consigo misma, con su nombre y sus circunstancias...
Por lo que fuera, sus padres quisieron honrar la memoria de su abuela paterna, y la condenaron a llevar ese nombre suyo de por vida. Bien es cierto que pudo habérselo cambiado al cumplir la mayoría de edad. Pero a fin de cuentas, Modesta sentía que su nombre le venía como anillo al dedo; no era capaz de imaginarse con otro apelativo. Además, intuía que su sino no lo iba a cambiar así, sin más, de manera tan fácil, rebautizándose en la edad adulta y a costa de traicionar la bendita gloria de su abuela, a la que no había conocido nunca, pero por la que sentía un gran vínculo emocional gracias al nombre que compartían.
Modesta, que merodeaba ya por la senda de los 35 años, aún no había encontrado al amor de su vida. Ni tan siquiera había tenido un amago de novio, ni jamás paladeado las dulces delicias del beso de un hombre. Los años y la vida misma se le escapaban cual arena fina entre las manos, y le echaba gran parte de la culpa de su poca ventura a ese nombre suyo, tan inusual y tan insulso, como de otra época, tan impropio para unos tiempos ávidos de pomposidad y exageración...
El nombre de Modesta sobre aquella mujer, encajaba como el título en una obra de teatro en que se interpretara su propia vida. Pues Modesta se veía a sí misma como una chica sincera y sin dobleces, sencilla, silenciosa, y puede que algo aburrida. En donde quiera que estuviese, pasaba tan desapercibida que pocos hombres se fijaban en ella. Y eso que tampoco era fea. No tenía mucho don de gentes, siempre tan tímida; sólo se mostraba tal como era con su única amiga íntima.
Su amiga se llamaba Agripina, y también andaba desparejada. Con aquel nombre, pudiera parecer que su caso era aún más grave. Nada que ver, pues Agripina era bien echada para adelante, y nada exigente con los hombres. Lo que le sucedía a ésta era que, tras unos cuantos fracasos amorosos, andaba algo desesperada por encontrar a algún galán con el que adornar su alcoba, para compartir un poco de placer y sentimiento. Al contrario que Modesta, Agripina sí había aprovechado los años de juventud, pero su cuerpo ya no estaba para excesos nocturnos de garrafón y discoteca. Ésa era la razón por la que últimamente andaba todo el tiempo encerrada en su cuarto, obsesionada con las redes sociales y los contactos a través de Internet. Pasaba las horas muertas frente al ordenador, buceando en portales diversos a la captura de un amor. De repente había cambiado, en su tiempo libre ya no salía apenas de casa; la única forma de comunicarse con ella era a través del móvil o por correo electrónico.
Modesta estaba algo preocupada con la nueva fijación de su amiga. Por acompañarla, atendió a su petición de darse de alta en un portal web sobre búsquedas de pareja, de esos que facilitan citas a ciegas con chicos compatibles. De paso, y aunque Modesta no se imaginaba acudiendo a una de esas citas, pensó que no pasaba nada por probar.
Modesta abrió una cuenta con su nombre verdadero, mientras que Agripina, más experimentada en esos territorios, utilizó el seudónimo de Sultana. Tras rellenar sus respectivos perfiles, en los que se les preguntó por asuntos tales como la edad, el color del cabello, aficiones, o lo que no soportaban en un hombre, la fortuna de ambas fue desigual. Sultana pronto se las prometió felices, pues el algoritmo de búsquedas le devolvió 47 aspirantes compatibles. Sin embargo, Modesta no encontró ningún candidato adaptado a su forma de ser: la máquina escupió cero candidatos semejantes a su personalidad. Por curiosidad, elevó el rango de edad de los pretendientes, y entonces el ordenador mostró la ficha de un tipo 17 años mayor que ella. "Demasiado viejo", pensó. De nuevo reflexionó que, con aquel nombre suyo, estaba predestinada a no encontrar nunca su media naranja...
Mientras Sultana acudía a ciegas y sin descanso a una y otra cita, incluso a veces, por ahorrar tiempo, quedando hasta con dos chicos a la vez, Modesta se vio relegada a permanecer sola en casa. Parecía que su amiga le había contagiado el vicio de pasar las horas muertas frente a la pantalla del ordenador, porque ahora era ella la que malgastaba el tiempo escribiendo su nombre y aficiones en los buscadores de Internet. La red de redes era un océano tan inmenso, que con un poco de paciencia siempre podía encontrar a alguien con alguna afición similar, aunque fuera de la otra punta del planeta.
Por ejemplo, Modesta sentía pasión por los poemas de Vicente Alexandre, el teatro y la música medieval. Para ella fue una auténtica revelación descubrir que no era la única rara avis en este mundo. Conoció un chico peruano que parecía su alma gemela, por sus gustos y aficiones. Pero Perú le quedaba demasiado lejos, y ni tenía los medios ni la valentía suficiente como para atreverse a cruzar el charco en busca de aventuras...
Después de tanta cita a ciegas, Agripina encontró por fin un hombre de su agrado. Bajo la mirada algo escrupulosa de su amiga, el tipo no parecía un ejemplar muy aseado, aunque sí demasiado soez. Pero qué se le hacía a Modesta -pensaba Agripina-, quien nunca parecía conformarse con nada, y que buscaba un príncipe de un color tan azul que no existía...
Ahora que volvía a tener novio, de alguna forma Agripina se sintió culpable del desamparo de Modesta. Por eso se empeñó en ayudarla a encontrar su media naranja, si es que andaba por alguna parte. Dadas las rarezas y la timidez de su amiga, sabía que la encomienda no iba a ser tarea sencilla. Hasta que después de mucho indagar, un día descubrió el anuncio de un hombre que le hizo albergar alguna esperanza de compatibilidad con su querida amiga.
El reclamo sin foto de aquel hombre parecía sincero, y tan a la desesperada como el mensaje de un náufrago en una botella: "Me llamo Modesto, y soy tal y como te imaginas por mi nombre: ni alto ni bajo, ni muy gordo ni muy flaco. Me gustan los poemas de Vicente Alexandre, el teatro, y una buena conversación literaria en un café. Y sobre todo, me agradan los paseos tranquilos por el parque. Busco chicas de entre 33 y 40, para posible relación formal o de amistad. Abstenerse cualquier otro tipo de relaciones raras. Me encontrarás este sábado, 5 de noviembre, a las 6 de la tarde en la plaza que está frente a la estación de tren. Llevaré un rosa roja en la mano; podré distinguirte si llevas tú una igual. Por favor, no faltes a la cita, porque sin ti me quedan ya pocas esperanzas. Te estaré esperando hasta las 7".
La coincidencia del nombre y de los gustos tenían que ser algo más que una mera casualidad. Así que Agripina mostró el anuncio a su tímida amiga, y le insistió en que no debía dejar pasar aquella oportunidad. Pese a sus temores y reticencias iniciales, Modesta debía andar en horas tan bajas que se rindió a la voluntad de Agripina; por una vez decidió tomar el tren que le brindaba.
Eran las seis menos cuarto y allá que se presentó Modesta con su flor. Se situó bajo el enorme reloj de la plaza, pero de momento allí no había ningún hombre con ninguna rosa. Cuando el reloj sobre su cabeza anunció las seis, apareció otra mujer portando una rosa similar en sus manos. A cierta distancia, ambas mujeres se miraron disimuladamente. Modesta quiso creer que debía ser una casualidad. Al cabo aparecieron otras dos chicas con sendas rosas rojas, y luego otras tres, y otras dos más. Modesta dio por hecho que aquellas chicas acudían a su misma cita, y sin saber muy bien qué hacer, se decidió por esperar a ver qué sucedía. Cuando el reloj cantó las siete en punto, ningún hombre se había presentado allí, y si lo hizo, quizá quedó espantado al ver tantas rosas rojas...
El sentido del ridículo y el desamparo de aquellas 9 mujeres debieron ser brutales, pero el desconsuelo común les hizo acercarse las unas a las otras, en busca de cierto alivio recíproco más que por curiosidad. Tras un breve acto de presentación en mitad de la plaza, reconocieron, mutuamente y sin complejos, que habían acudido a la misma cita con aquel individuo de rostro anónimo que jamás se presentó.
Después de las presentaciones, las 9 féminas decidieron continuar la velada en un café literario próximo a la estación, en el que recitaron tranquilamente poemas de Vicente Alexandre. Allí trazaron planes de amistad con el fin de verse otros días. Modesta se reconoció a sí misma en aquellas nuevas amigas, que curiosamente tenían nombres tan poco envidiables como el de ella. Y a pesar de no haber encontrado aún a su media naranja, por fin se sintió a gusto consigo misma, con su nombre y sus circunstancias...
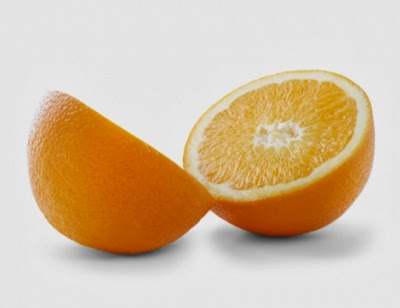





¡Me ha encantado!
ResponderEliminarEso es un final feliz y no lo de Disney!!
Con permiso, me quedo un rato.
La verdad es que no soy muy dado a los finales felices, pero a veces la historia se apropia de uno y exige su propio final.
ResponderEliminarEncantado de que te haya encantando, Pensadora, gracias por quedarte un rato...